Sacatasuca tateca coco
 •
by
•
by Eliseo Auditore
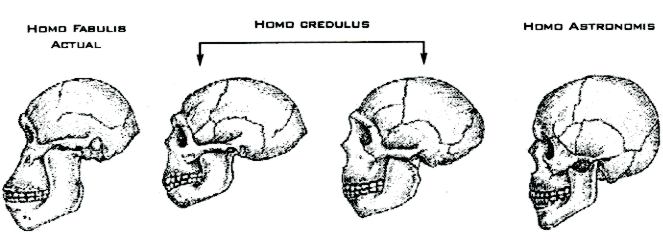
El día que Suplicio Ruiz recibió la carta con la estampilla norteamericana de un dibujo de Andy Warhol, el rostro le cambió de forma. Divina explicaba en ella que no pudo desaprovechar la oportunidad de realizar una pasantía en la biblioteca pública del rancho de Los Feliz, un suburbio del condado de Los Ángeles, allá arriba del Río Grande. Fue entonces que las mañanas de Suplicio se volvieron azules, como si el sol no asomara su abotagada luz en un radio de diez metros del lugar donde él pisaba. Lo perseguía, a todo lado, a donde iba, una sombra necia, precisa, directa, ad hoc. Sus noches húmedas derivaron en aniegos diluvianos y en sus sueños cinematográficos lograba ver a Divina decapitada por el encuadre de su visión onírica, en unos huachafos colores blanco y negro. Siguió soñando en grises por varias semanas, pero más tarde, por la fuerza del querer y la perseverancia, logró ver el rostro macilento de Divina, que aparecía con un color verduzco en la piel, producto de la falta de exposición solar, los hombros caídos, las ojeras pronunciadas y haciendo un ominoso puchero que negaba esa prestancia que paseaba, por estos lares, en una exhibición cárnica y popular.
La algazara que Suplicio hacía con su llanto le trajeron problemas con los vecinos y los animales de cinco calles a la redonda a los que atraía con su luctuoso bufido de hartazgo, y a los que encontraba a la mañana siguiente, amontonados, frotando sus cuerpos en la puerta de la entrada a su casa. Atenuaba su pesar con, lo que él designaba ante su médico de cabecera como, la ipsación quiroerástica, a una velocidad automovilística, frenada, tan sólo, por el incordio del cansancio y la fidelidad de la noche.
El reencuentro con Divina fue grandioso. Avisado por sus imágenes nocturnas, la esperó a la salida del trabajo, y cuando la vio en el vano de la puerta levantó una ceja; estaba distinta, radiosa, mostrando toda su ostentosa prodigalidad epicúrea. La cogió de la cintura para alzarla y darle vueltas en el aire, en un exultante abrazo de ganador de lotería. Luego de soltarla, sólo atinó a extenderle la mano y decirle, ¡señorita! Ella respondió con un How are you? Y agachó la cabeza para luego alzarla rápidamente y mostrar un rostro notarial. Tengo algo que decirte, dijo como si mascara chicle, libre del acento que le daba el español. Lo nuestro acabó aquí, man. You know what are i mean? He comenzado my own experiencia. ¡Pero Divina!. No Suplicio, estoy harta de my fucking rutina en esta library, but don't worry, soy yo el problema. Well, in a few words, se acabó, the end. ¡Pero Divina!. No! I have to be someone in this vida de porquería, Suplicio Ruiz. El stage me abrió los ojos, and I don't...Suplicio la levantó en vilo y corrió con ella pataleando en hombros, hasta la sala de restauración. Se mantuvo callada, como muerta, su cuerpo hervía. Al llegar, Suplicio tiró al suelo todos los papeles y libros de la mesa grande y la echó bruscamente en ella. Divina le miró entre las piernas y le dijo, Sex me up, papito! Esa tarde escucharon a las aves cantar sobre ellos, el sol entró a hurtadillas al cuarto y se instaló allí, al fondo se oía el correr de las aguas de un río inexistente.
Sin trabajo y ayudándose con los ahorros, se dedicaron a engarzar y vender en una playa mágica, de sol eterno, unas piedrecillas de joyería de fantasía. Allí conocieron a una fauna de andariegos diletantes, con pinta de inútiles, que les hicieron un espacio en una de las tres carpas que habían instalado en la arena, y donde llevaban viviendo dos meses luego de recorrer playas de Centroamérica, Venezuela, Colombia y Guayaquil, de donde vinieron con cantidades ingentes de todas las drogas naturales que encontraron en su camino, antes de llegar al norte del Perú a pie.
Divina y Suplicio se aunaron al esfuerzo colectivo de juntar dinero para comprar los pasajes de todos y enrumbar a los montes de la selva del Perú en busca del Ayahuasca y la planta chiflada de San Pedro, para comenzar, como decían ellos con una certeza a impracticable, una vida nueva, teniendo, tan sólo, recuerdos bonitos.
Fue por ese entonces, que sus vidas cambió para siempre. Divina se involucró con el más viejo del grupo, luego de verle un tatuaje en el cuello con el rostro de Dios, y pasó a formar parte, así, de sus cuatro esposas satisfechas. El tipo, con cara de asceta, escasas carnes, barba nigérrima y ojos garzos arriba de unas pronunciadas ojeras cárdenas, tenía la perversa costumbre de meter la mano debajo de las faldas de sus mujeres, a las que trataba de esclavas, mientras conversaba, mondo y lirondo, del nuevo orden mundial imperante. Sus costumbres eran tan extrañas, que el día que un perro indeseable se cagó en la bolsa de dormir abierta que dejó al despertarse, sus compañeros creyeron, al ver la mierda humeante, que era parte de algún ritual árabe. Todos oían sus consejos y directivas, tal vez porque sabían la historia del escape exitoso, que lideró, de la férula de unos guerrilleros chiítas con los que combatió en Irán, a brazo partido, estando en la pubescencia. A los quince años, contó una vez, habiendo emigrado al África y reparado en lo caro que era irse de putas a su edad, se ofreció de administrador en una de las mancebías que un aventurero proxeneta egipcio tenía en Nairobi, y en donde, por las mañanas, escribía libelos bucólicos para extorsionar a los campesinos que iban en manadas a catar prostitutas, traídas de distintas provincias de Kenia.
El boliviano, como apodaron, por su procedencia, a aquel hombre de cabellos hirsutos y chapas bermellón en medio de sus mejillas marrones, fue el único que accedió a Divina, como regalo, por el día de la luna, que Simbad Abdul, el de la cara de asceta, le hizo en uno de sus arranques filantrópicos como demostración de un avance, en la disciplina del desprendimiento de las cosas materiales que quería imponer a su vida.
El boliviano era una persona tranquila, de hablar pausado, que secundaba a Simbad Abdul, a todos lados, en una especie de pacto tácito, de rendimiento de cuentas, de agradecimiento sincero por haberle hecho conocer el mar, que desde ese día lo era todo para él, demostrado objetivamente cuando no le importó dejar una carrera, de dieciséis años, en la administración pública de su país, de donde salió perteneciendo, sin quererlo y a fuerza de no hacer nada en su dependencia, al estrato laboral de burócratas sin demanda en el mundo real.
Algo similar, pero a su modo, le sucedió a Buffón Villafuerte, un ex miembro de la policía canina de México, que luego de varios años de entrenar perros, para enviarlos a Colombia a detectar bombas subversivas, todo tipo de drogas y sobrevivientes sepultados por algún desastre, se dedicó a convertir animales, por cuenta propia, en mascotas de ayuda para epilépticos y diabéticos, luego de enterarse por internet que los canes detectan, hasta quince minutos antes, una convulsión o un cambio en la composición química en el cuerpo de su amo. Más tarde, y como parte de la búsqueda de sentido a su vida, ingresó a trabajar a un circo como domador de perros, para cuyo espectáculo salía vestido de payaso con un discurso hilarante aprendido y torpezas ensayadas, que lo convirtieron, en poco tiempo, en el preferido de los niños.
Suplicio se adaptó pronto a su nueva vida y congenió muy bien con Kogashigawa, un ingeniero políglota admirador acérrimo de las pinturas de Tsugu-Horu y que siempre denunciaba ante quien conocía por primera vez, que era víctima de una persecución internacional, encargada por el laboratorio farmacéutico Tekura Seiyaku y la corporación a la que perteneció, el Tokeshi Group. Decía, que una suerte de policías cibernéticos lo seguían desde el espacio sideral, leían sus pensamientos vía satélite y grababan sus movimientos valiéndose de sofisticados artefactos de audio y video. Kogashigawa mostraba como prueba irrefutable del hecho, una revista donde el profesor Ilan Stavans había revelado que científicos estadounidenses estaban experimentando con microondas de radiofrecuencia capaces de leer los pensamientos y transformarlos en mensajes electrónicos. Un día desdichado puso un aviso pagado en el periódico que decía a la letra: "Espionaje vía satélite por orden de empresa japonesa" e inmediatamente voló a América del Sur, vagando durante varios meses por las playas del Brasil, donde aprendió el negocio absurdo de enredar cabellos y recibir, sin inmutarse, un pago por ello. Entre las mujeres destacaba una feminista arrepentida que renunció a la presidencia de su empresa y a los asientos de siete directorios más, para disciplinarse en la practica del budismo zen, desde el oscuro día en que sufrió una severa crisis de stres, con un dolor en un punto fijo de su espalda que la hizo quebrarse hasta llegar al suelo como si fuera víctima de una llave exacta de jiu- jitsu. Ese día, declaró ante el espejo, que el cansancio extremo lo sentía de antiguo y, allí, hizo pública la pregunta reminiscente que durante décadas se hizo a solas con una clara influencia de sus lecturas nocturnas de Vargas Llosa: ¿En qué momento me jodió el stress?
Como vendedores de pacotilla, brillaba por sus cuentos fabulosos, que añadía a los objetos en venta, una ex profesora de historia económica a la que la mortificaba este sueño diario: Frente a una máquina de escribir, teclea con fruición y tiene el placer de resumir en un cuarto de página, de un libro escolar, el período de gobierno de un Jefe de Estado. Siendo peruana de pura cepa, pero teniendo un rostro universal, sorprendía a los turistas diciéndoles que venía de un país de mentira, un lugar donde se podía percibir el silencio más absoluto del mundo, para luego carcajearse frente de ellos y finiquitar la venta con una frase, en un perfecto francés sureño: "Yo soy como decía el sabido de Gaugin: Moi, je suis une sauvage peruvienne" Y volvía a carcajearse.
Los fines de semana, que eran días de fiesta, aprovechaban para triplicar lo recaudado en otros días. Para ello se ofreció la joven sueca y rubia que tenía en todo el cuerpo un disciplinado bronceado que aprovechó para atraer clientes con el eslogan de, El espectáculo, para hombres, más extraño del mundo, que ella no quiso compartir, ni siquiera, con sus amigos de aventuras. Por un billete de mediana denominación, un hombre mayor de edad podía entrar a la carpa durante cinco minutos y disfrutar de éste show personalizado. Todos salían antes de cumplirse el turno, porque decían que si continuaban allí, se volverían locos. Se retiraban diciendo vilezas menudas pero con un gesto de felicidad tatuado en el alma, sin recordar, por más esfuerzos que hacían, lo que sus ojos habían visto o su tacto palpado. Así, juntaron en poco tiempo, el dinero necesario y partieron en busca de la magia peruana y toda su sabiduría.


Dolobus que vieron:



Comments
ah, esto va de mal en peor...
cada dia se supera elifeo
Eliseo botón
muy largo ni en pedo
pole no reclamado